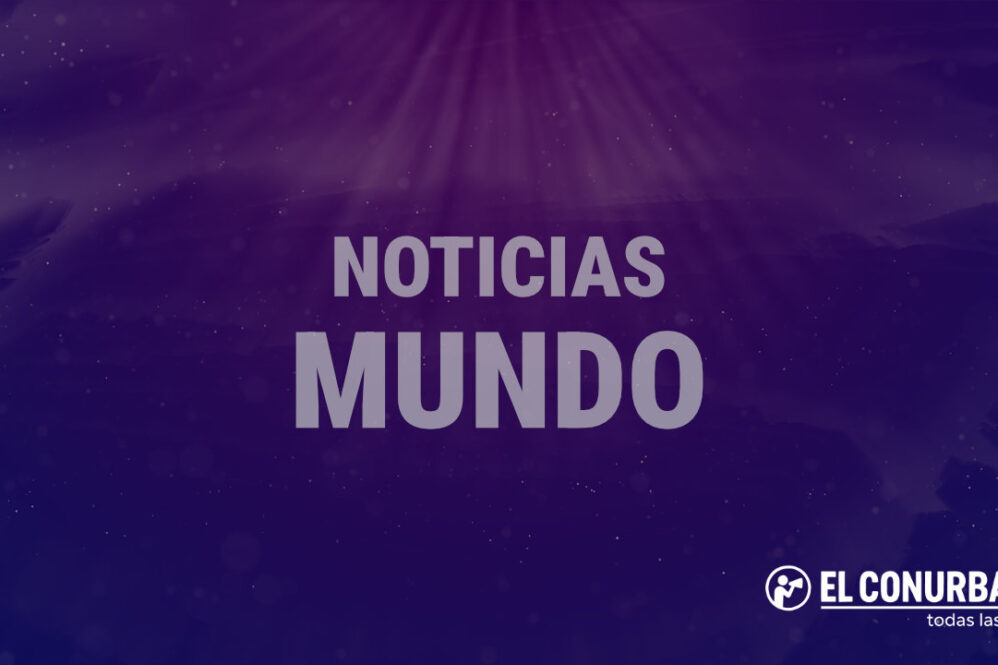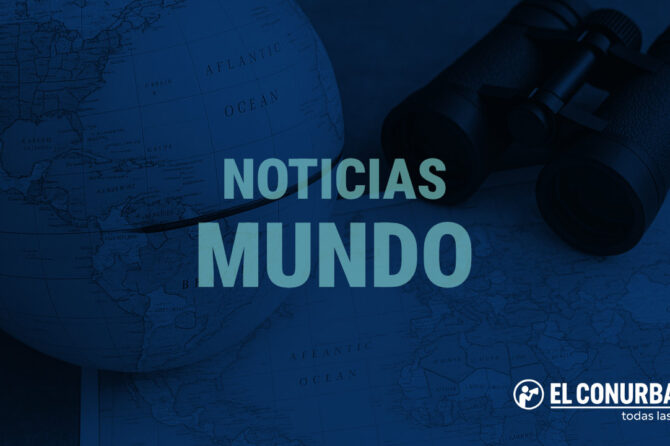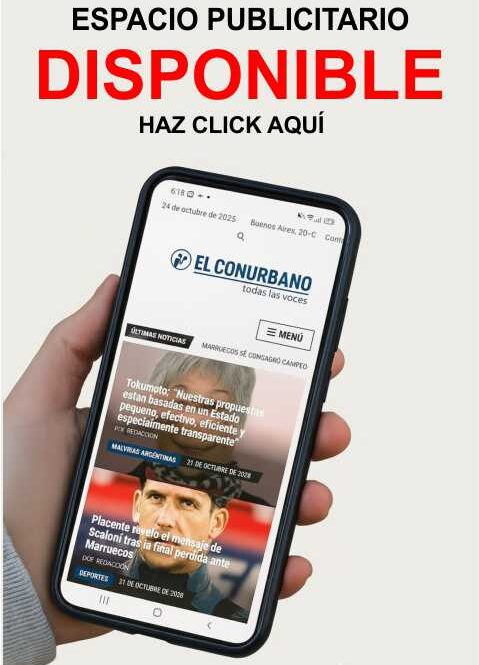Un nuevo giro en el debate sobre cómo llegaron los megalitos de Stonehenge a la llanura de Salisbury proviene de un equipo de la Universidad Curtin (Australia), que ha publicado un estudio que descarta la hipótesis de transporte por glaciares y atribuye el desplazamiento de estos bloques a la acción humana. Publicados en Communications Earth & Environment, los resultados se basan en análisis geoquímicos avanzados que ofrecen nuevas evidencias sobre el origen y las posibles rutas de las piedras.
Stonehenge, en el sur de Inglaterra, es uno de los monumentos prehistóricos más conocidos del mundo. Su construcción, realizada en varias fases por comunidades del Neolítico y la Edad del Bronce entre aproximadamente 3000 a. C. y 1500 a. C., incluye grandes bloques de arenisca local de unas 25 toneladas cada uno, las llamadas piedras azules de entre 2 y 5 toneladas, y la Piedra del Altar de alrededor de 6 toneladas.
Investigaciones previas han localizado el origen de esos materiales: las areniscas provienen de Marlborough Downs, a unos 32 km de Stonehenge; las piedras azules proceden de las colinas de Preseli, en el suroeste de Gales, a unos 290 km; y la Piedra del Altar se ha vinculado a la cuenca Orcadiana, en el noreste de Escocia, a más de 700 km.
Durante décadas coexistieron dos explicaciones enfrentadas: que las piedras fueron movidas por mano humana —mediante rodillos, trineos, transporte por mar o combinaciones logísticas— o que los glaciares las arrastraron y depositaron en la zona en periodos prehistóricos. La falta de pruebas concluyentes mantuvo la controversia.
El equipo de Anthony J. I. Clarke y Christopher L. Kirkland empleó técnicas geoquímicas, especialmente datación U–Pb en minerales como circones y análisis de apatita, para reconstruir la historia del transporte sedimentario en la región. Tomaron muestras de sedimentos de arroyos alrededor de Stonehenge buscando señales minerales que delataran la presencia pasada de glaciares.
Los resultados señalan correspondencia de los circones con rocas locales británicas y ausencia de aportes significativos desde regiones lejanas, como cabría esperar si los glaciares hubieran trasladado las piedras desde Gales o Escocia. La composición de la apatita tampoco mostró indicios de un origen glaciar externo y coincidió con depósitos locales.
Aunque se detectó una coincidencia aislada con minerales característicos de las piedras azules de Gales, esa evidencia fue insuficiente para sostener la hipótesis glaciar. Los autores argumentan que el movimiento de cientos de toneladas por glaciares habría dejado una señal clara en el registro sedimentario local, señal que no aparece en sus análisis.
Por tanto, el estudio descarta la llegada de los megalitos por acción glaciar y apoya la idea de un desplazamiento humano, o al menos sin intervención de glaciares. Según Clarke, algunos proponen transporte por mar o sobre troncos, pero los detalles del método exacto siguen siendo inciertos, lo que subraya la complejidad del desafío tecnológico y organizativo que supuso su traslado.
El trabajo ilustra el valor de la geoquímica avanzada y los enfoques interdisciplinarios para resolver preguntas arqueológicas e históricas antiguas, aportando nuevas perspectivas sobre la interacción entre sociedades prehistóricas y su entorno.
Aunque el procedimiento preciso utilizado para mover los enormes bloques permanece por determinar, el consenso derivado de este estudio es claro: las piedras de Stonehenge no fueron depositadas allí por la acción del hielo.