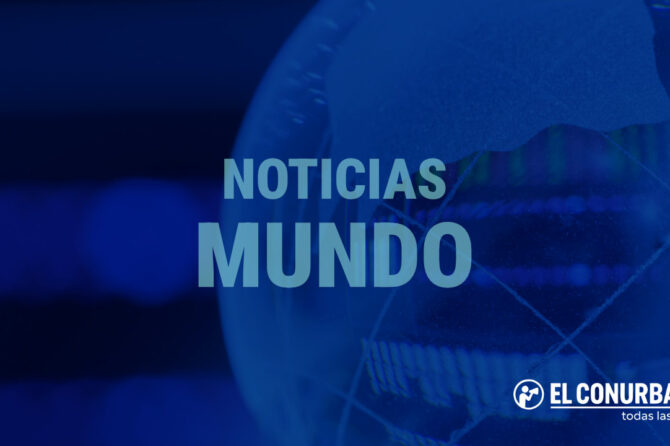Enrique VIII, rey que marcó un antes y un después en la dinastía Tudor y en la historia de Inglaterra, descansa bajo una lápida sencilla en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. El contraste entre la magnitud de su reinado y la modestia de su tumba ha llamado la atención de historiadores y visitantes. Aunque proyectó un sepulcro impresionante, su destino muestra cómo las aspiraciones de los gobernantes pueden verse truncadas por motivos familiares, políticos y económicos.
El rey concibió un mausoleo grandioso para reafirmar su autoridad y su papel como jefe de la Iglesia de Inglaterra. La historiadora Kate Williams, citada por HistoryExtra, señala que Enrique VIII quería “una tumba gigante en la Capilla de San Jorge”.
Su proyecto contemplaba una gran efigie de bronce, columnas, figuras de ángeles y santos, todo dentro de una capilla de mármol negro. Más que un simple sepulcro, pretendía ser un símbolo duradero de poder. Su principal fallo fue no finalizar la obra y confiar en que sus sucesores la continuarían.
Al morir en 1547, el mausoleo quedó inconcluso y los costes desbordaron a sus herederos, que afrontaban otras prioridades. Eduardo VI, su hijo, accedió al trono con nueve años y gobernó bajo consejeros que optaron por reducir gastos y eliminar símbolos religiosos de clara inspiración católica.
Como recuerda Williams en HistoryExtra, María I tampoco impulsó el proyecto. La anulación del matrimonio de sus padres y su relación distante con Enrique restaron interés en perpetuar su memoria mediante un monumento ostentoso. Isabel I, por su parte, heredó una corona con dificultades financieras y consideró que el coste no compensaba el beneficio político, de modo que tampoco reemprendió la obra. La tumba planeada quedó así como una reliquia incómoda que los sucesores no quisieron completar.
En el siglo XVII los materiales del mausoleo sufrieron nuevos avatares. La Guerra Civil inglesa trajo un fuerte movimiento iconoclasta: las fuerzas parlamentarias, bajo Oliver Cromwell, confiscaron y fundieron la efigie de bronce encargada por el rey.
Williams apunta que “los soldados de Oliver Cromwell la fundieron”. Estas acciones respondían al propósito de suprimir emblemas de la monarquía y de la supuesta “idolatría” católica, afectando tanto al encargo de Enrique VIII como a otras obras reales.
El destino del sepulcro principal también fue notable. El sarcófago de mármol negro, inicialmente pensado para el cardenal Wolsey y luego reclamado por Enrique VIII, fue trasladado desde Windsor hasta la Catedral de San Pablo. Allí llegó a servir como tumba del almirante Horatio Nelson, muerto en la batalla de Trafalgar en 1805, convirtiéndose en un ejemplo destacado de reutilización funeraria en la historia británica.
No fue hasta la década de 1830, durante el reinado de Guillermo IV, cuando el lugar de enterramiento de Enrique VIII recibió una señalización formal. Según HistoryExtra, Guillermo IV consideró que debía constar la presencia del monarca y mandó colocar la losa conmemorativa.
El rey ordenó instalar la lápida sencilla que hoy puede verse en la capilla, sin intentar reproducir el esplendor del diseño original. El proyecto de monumento grandioso se redujo a una losa modesta, incluso menos ostentosa que algunas de las de ciertos cortesanos.
La historia de la tumba de Enrique VIII muestra cómo las ambiciones de perdurar pueden verse superadas por las prioridades dinásticas, las divisiones familiares y los cambios económicos y religiosos. A pesar de sus grandes proyectos, el legado material del monarca ilustra que la memoria de los poderosos no siempre perdura como imaginaron.