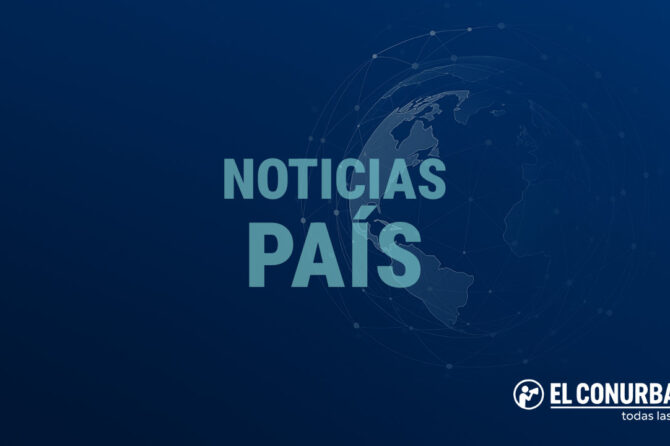¿Cómo escribir una novela sobre el rock sin recurrir a drogas, sexo ni al cliché del rock and roll? Blixa Bargeld, ex integrante de los Bad Seeds, le dijo a Nick Cave antes de irse: “No me metí en el rock and roll para tocar rock and roll”. No fue mi intención explorar esa tríada; más bien busco reunir los restos que quedan de un hombre que se aproxima a los sesenta y siente que la vida se le escapa. Es un momento breve pero decisivo: pensarlo, sentirse acabado y preguntarse “¿era esto?”
El protagonista, Gervasio Meschengieser, reacciona a ese golpe con alerta en vez de desdibujarse. Ex agente de prensa del rock —trabajó hasta los cincuenta en una agencia internacional y estuvo en contacto con grandes figuras—, sin hijos ni libros con su firma, convertido en profesor de filosofía de la música en una universidad privada, aparece enfrentando una etapa vulnerable y plagada de dudas.
Qué hago con la noche comienza con una fuerte pelea de pareja, una explosión de palabras y afectos esquivos. Gervasio nació el 3 de julio de 1967, el mismo día en que se publicó el sencillo “La Balsa” de Los Gatos. Su pareja, Sabrina Rollheizer —con quien convive por segunda vez— es abogada corporativa, tiene quince años menos, proviene de un pueblo del sur bonaerense y tiene un hermano gemelo con una enfermedad poco común. Ambos se consideran outsiders.
La novela interroga cuál es el lugar de los que no encajan, de quienes ven su memoria como un rompecabezas incompleto. Qué hago con la noche no es solo la crónica del enfrentamiento entre Gervasio y Sabrina, sino también la lucha interior del protagonista —descrita por Damián Huergo como una mezcla entre Ignatius J. Reilly y Joey Ramone— contra sus fantasmas, sus rencores, sus pocas certezas y su apatía. Por eso la obra está organizada en “rounds” en lugar de capítulos.
Gervasio oscila entre la esperanza y el silencio, como en el verso de Atahualpa Yupanqui: “¿Has visto tú algo más poderoso que mi gran esperanza? ¿Conoces tú algo más grande que mi silencio?”. La esperanza aparece en gestos simples —como la seguridad de un gato que espera encontrar comida—; el silencio, en cambio, es un refugio para quien vive de la música. Ha llegado a una edad donde sus logros parecen irrelevantes y, al mismo tiempo, adquieren una nueva importancia personal.
Para Gervasio, la música y la literatura fueron fuentes de sentido comparable a la fe para otros, aunque sin ofrecerle salvación. La novela incluye pasajes críticos sobre el rock como religión: “Sabrina tiene razón. Él es un burgués reprimido… Pero el rock, como toda religión, tiene las manos llenas de sangre”, donde se denuncian mentiras, conspiraciones y acomodamientos dentro de ese mundo.
Si bien la obra puede leerse como una reflexión sobre la cultura rock y su posible declive, se centra más en la soledad, el arraigo y el olvido. Rodrigo Manigot la describe como una indagación sobre sueños que se deforman; compara la trayectoria de esas expectativas con el desplazamiento y la desintegración silenciosa de un globo que se pierde y ya no importa a nadie.
Ese estado de “estar sin estar del todo”, que Alberto Fuguet evoca en un relato incluido en Juntos y solos, atraviesa la novela: la idea de vivir pero no participar plenamente, de desaparecer gradualmente sin decisiones extremas, de irse del país sin salir de la ciudad.
Esa sensación recorre las doscientas cuarenta páginas: Gervasio convive con la posibilidad de borrarse del escenario, un gesto que le produce a la vez alivio y angustia. Sabe que en una industria donde fue un engranaje más, su ausencia no será esencial; así inicia, en cierto modo, el final de su propia historia, con el peso y el desbalance que implica dejar un legado y aceptar esa circunstancia.
Diego Luque plantea que tal vez la moda futura no sea brillar más, sino elegir cuándo desaparecer: en una cultura obsesionada por captar todo, lo verdaderamente disruptivo podría ser escapar. El núcleo de Qué hago con la noche es aprender a convivir con ese desplazamiento del centro y reconciliarse con la condición de ser una persona común, simple y transparente, como sugirió también Osvaldo Lamborghini al hablar de “las buenas gentes”.