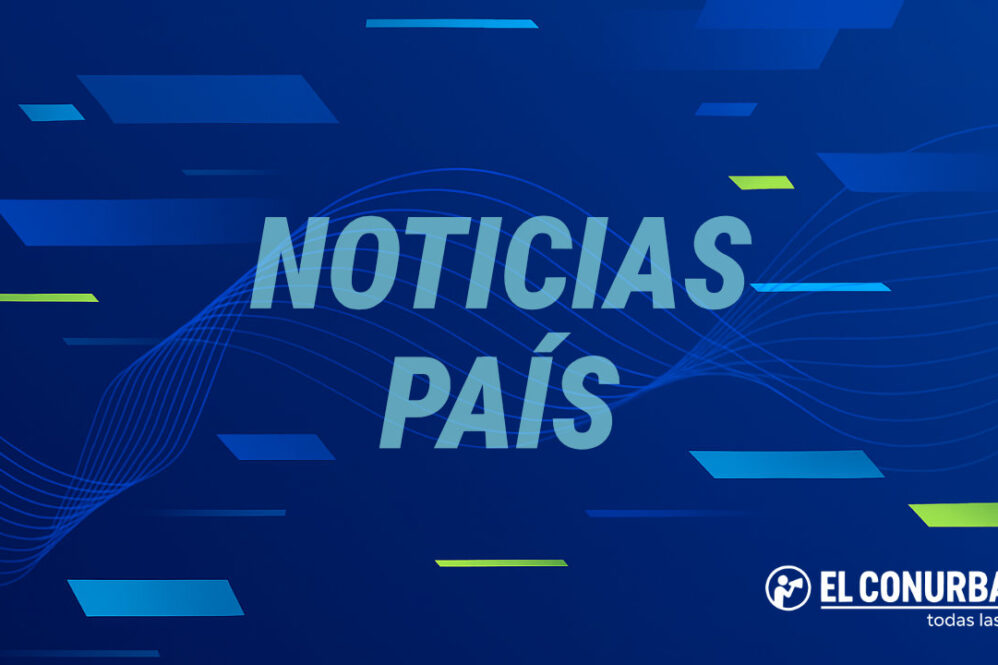La relación de Rosalía con la religión católica es más cultural, estética y biográfica que doctrinaria o militante. No se la puede leer como una artista confesional, pero el catolicismo atraviesa su obra de modo persistente, de forma semejante a lo que ocurre con creadores como Leonard Cohen o Nick Cave.
Creció en Cataluña en un contexto donde el catolicismo forma parte del paisaje cultural. Ha señalado que recibió una educación católica, aunque no se identifica como practicante. La presencia religiosa funciona principalmente como herencia simbólica más que como fe organizada.
Desde su primer disco, Los Ángeles, el imaginario católico ocupa un lugar central: en la iconografía (vírgenes, martirios, velos, procesiones), en el léxico (culpa, redención, sacrificio, pecado) y en la estética y la gestualidad (poses que remiten al dolor sacro o a la santidad barroca). El catolicismo español, y en particular su tradición andaluza, ofrece un repertorio visual y emocional potente que dialoga con el flamenco y la tragedia, y esto ha sido una fuente clara de referencia para Rosalía.
En El mal querer, álbum inspirado en la novela medieval Flamenca, el catolicismo aparece también como marco moral opresivo: el sufrimiento femenino se sacraliza, el amor romántico se presenta como martirio y la violencia encuentra legitimación simbólica mediante la culpa y la obediencia.
Puede leerse su obra como una arqueología sensible del tiempo: cada disco abre una capa histórica distinta y la hace resonar en el presente con lenguajes musicales contemporáneos. Ese movimiento no es solo experimentación estética, sino una búsqueda de sentido en una época que perdió rituales colectivos pero mantiene la necesidad de trascendencia.
Los Ángeles establece desde el inicio un vínculo con la muerte, no como fin sino como umbral. El flamenco aparece no solo como género, sino como archivo emocional de una cultura marcada por el duelo, la persecución y la precariedad histórica. La muerte no funciona como adorno: es una estructura. Rosalía recupera esa tradición —forjada también por comunidades gitanas desplazadas y vigiladas— y la lleva al presente con sobriedad casi litúrgica; el pasado se presenta como herida activa, no como nostalgia.
Con El mal querer, el gesto se vuelve más explícitamente político: al dialogar con la novela medieval anónima, la artista reactualiza una obra que fue censurada por su capacidad de pensar a la mujer como sujeto de deseo, inteligencia y autonomía. Lo medieval deja de ser remoto para convertirse en un espejo incómodo.
Motomami rompe la ilusión de continuidad: el cuerpo irrumpe fragmentado, expuesto y performativo. Es un disco centrado en la carne y el presente absoluto. Aun así, aparece una lógica ritual —repetición, mantra, trance— que remite a la ceremonia. El cuerpo deja de sacrificarse para afirmarse, pero la pregunta por el sentido persiste y simplemente se desplaza.
Ese desplazamiento alcanza su forma más radical en Lux. Allí Rosalía no se apoya en una tradición musical concreta sino en una constelación espiritual: santas, místicas, poetas y pensadoras atraviesan el álbum como presencias vivas, no como citas eruditas. Figuras como Hildegarda de Bingen, Juana de Arco, Olga de Kiev, Rosa de Lima o Simone Weil aparecen menos como modelos de virtud y más como ejemplos de intensidad y espiritualidad encarnada, conflictiva y a menudo dolorosa.
Lux no debe entenderse como un disco religioso en sentido doctrinario: es un intento de recuperar una dimensión espiritual tras el colapso del dogma. Rosalía no predica ni propone verdades salvíficas; plantea preguntas, duda y oscila entre lo terrenal y lo astral, entre el deseo y el desapego, entre la voz desnuda y la orquesta monumental. La estructura en movimientos, el uso de varias lenguas y la centralidad de la voz construyen una experiencia que se acerca más al rito que al concierto pop típico.
La idea clave es la del receptáculo: frente a la narrativa heroica, Lux propone contención en lugar de conquista, proceso en lugar de clímax, apertura en lugar de yo cerrado. La espiritualidad que surge es la de la vulnerabilidad y la entrega más que la del poder y el triunfo.
Cuando en “Reliquia” canta “mi corazón nunca ha sido mío, siempre lo doy”, no expresa sumisión sino una ética: el amor, en esta obra, no es posesión ni fusión sino una distancia compartida —en la línea de lo que escribió Simone Weil—. Amar implica aceptar la separación; creer podría entenderse de manera parecida.
Vivimos en una época que desarmó los grandes relatos pero no ha generado equivalentes capaces de organizar el sentido. Lux surge en ese vacío: no como un regreso conservador a la fe, sino como un intento de reinscribir lo espiritual después de su derrumbe.
Que una de las artistas pop más influyentes del momento vuelva reiteradamente a referencias divinas —aunque sea en fragmentos, restos y preguntas— no es un detalle estético menor. Indica menos sobre la fe personal de Rosalía que sobre el déficit simbólico de la época y de quienes la escuchan.
En un presente saturado de tecnología, velocidad y ruido, Lux no ofrece respuestas definitivas, pero propone una pausa: una luz tenue en lugar de un destello cegador. Rosalía no regresa a la fe de sus orígenes de manera dogmática; la atraviesa, la fragmenta y la reconfigura. No reza, canta; no dogmatiza, indaga. En esa búsqueda queda abierta la cuestión sobre qué forma puede tomar hoy lo sagrado cuando Dios ya no organiza el mundo, pero la necesidad de sentido permanece.
[Fotos: Columbia Records vía AP y archivo]