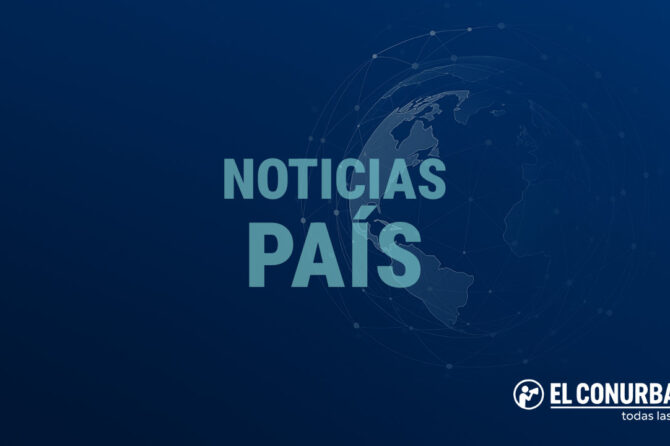La torta negra es la factura más humilde: se elabora con masa de pan sobrante, enriquecida con grasa y cubierta de azúcar quemada. Surgió como un producto sencillo y económico a fines del siglo XIX.
El azúcar oscura y densa no buscaba exceso de dulzor sino contraste y conservación. Esa combinación responde a una economía doméstica y popular, y a la creatividad de la vida rural ante la necesidad.
Es una masa salada y grasosa, trabajada a mano por quienes también amasaban pan diariamente. En Tapalqué ese gesto remite a las primeras panaderías del pueblo, abiertas entre 1887 y 1905, cuando el horno era un centro social y el oficio se transmitía de manera oral y práctica.
Los panaderos preservaron fórmulas, tiempos y proporciones, y también formas de consumo: la torta negra se ofrecía como yapa o regalo para un mandado o para el paisano que partía al campo. No era un producto destacado, sino un alimento cotidiano sostenido por la repetición y la memoria profesional.
Mientras la masa se horneaba, el territorio aun estaba en disputa: Tapalqué fue frontera, guarnición y paso de campañas militares y malones, un contexto que marcó la vida cotidiana.
No es casual que Jorge Luis Borges, en “El cautivo”, mencione a Tapalqué y Junín como lugares donde la memoria oral conserva relatos de frontera: historias que revelan encuentros y pérdidas.
En esa llanura bonaerense, la torta negra se estableció como un alimento austero y compartido, más asociado a la subsistencia diaria que a la celebración de una merienda.
Con el tiempo, Tapalqué dejó de ser línea de defensa. El pueblo se ubica sobre el arroyo homónimo, en una planicie con bañados y totorales; su nombre, Tapalqué o Tapalquén, remite precisamente al agua con totoras.
A casi trescientos kilómetros de Buenos Aires y La Plata, el pueblo crece de forma pausada, con una comunidad reconocible. A inicios del siglo XX las panaderías integraban la vida local, con hornos encendidos, comercios estables y una sociabilidad centrada en lo cotidiano, donde la torta negra circulaba sin necesidad de una narrativa formal.
Ese equilibrio cambió en 2012, cuando Nazareno Manccione regresó al pueblo buscando un tema para su tesis. Formado en artes visuales, empezó a mirar aquello que siempre estuvo ahí, pero que por cercanía no se había pensado.
—Yo estaba tratando de entender qué tenía Tapalqué que no tuviera otro lugar— cuenta.
La clave apareció en una torta negra distinta, de mayor tamaño y pensada para compartir. No era una receta extraordinaria, sino una manera de hacer que no había sido valorada como patrimonio cultural.
—La torta negra de acá no era igual a la de otros lados.
Ese pequeño desajuste impulsó la pregunta central de su trabajo y dio inicio a la tesis.
En Tapalqué convive el gentilicio formal con uno paralelo: además de tapalquenses, se les llama “torteros”. Ese apodo, primero tomado como burla, resume con crudeza un refrán local: el que nace para torta negra nunca llega a masa fina.
El origen del mote se vincula a una anécdota de fines del siglo XIX: los hermanos Tavella, dueños de la Panadería del Progreso, tenían una yegua llamada La Torta Negra; su nombre circuló y se convirtió en sobrenombre colectivo tras una competencia en Alvear.
—Durante mucho tiempo fue una cargada— recuerda Manccione.
El apelativo funcionó como marca de inferioridad: lo rústico, lo popular, lo que no aspiraba al refinamiento.
La tesis “Acción en Tapalqué, la Torta Negra: Hacia una identidad colectiva” propone invertir ese sentido: recuperar el apodo y resignificarlo como valor cultural. La torta negra encarna códigos de una cultura popular: masa de pan reutilizada, grasa y azúcar quemada, ingredientes accesibles y directos.
—No se trataba de inventar nada— dice Nazareno—, sino de poner en palabras algo que ya existía.
La reivindicación abarca más que la receta: busca que el pueblo se mire a sí mismo, use el humor como herramienta y convierta la burla en afirmación colectiva. Así, ser “tortero” deja de ser descalificador y pasa a ser identidad compartida.
La tesis se materializa como un proyecto situado: no es solo teoría, sino una investigación anclada en el territorio pensada para intervenir en la vida comunitaria, identificar un símbolo cotidiano y devolverlo resignificado a la comunidad.
El trabajo combina entrevistas, recorridos por panaderías históricas y conversaciones con quienes aún sostienen el oficio. No pretende fijar una única versión, sino entender por qué la torta negra, con mínimas variaciones, sigue presente en la mesa y en la memoria.
El contacto con panaderos y panaderas fue determinante. En cada horno brota una historia distinta, una receta heredada y un modo de hacer transmitido sin escrituras. Nazareno registró ese saber disperso y percibió que existía algo más que gastronomía.
La torta negra no solo se come: se regala, se comparte y se recuerda. La tesis lo expresa así: “existe una relación natural que nunca había sido pensada”. Cambios como aumentar el tamaño, usar moldes pizzeros, vender por unidad y distribuirla en kioscos transformaron la factura en una presencia cotidiana distinta.
Las acciones derivadas de esa lectura buscan trasladar la torta negra del ámbito privado al espacio público. Una vecina enseñó a cocinarla en el antiguo Cantón Tapalqué, un lugar fundacional y frontera histórica; el gesto puso un saber doméstico en un territorio colectivo y la idea se expandió.
—No podría haber pensado el proyecto sin la memoria de las personas mayores.
La historia de la torta negra se sostiene en relatos orales y anécdotas repetidas: no solo remite a las familias panaderas, sino a la comunidad en su conjunto. Esa memoria dispersa conforma una mitología local que explica el lugar de la torta negra en la cultura del pueblo.
La transmisión depende de los oficios. Nazareno lo vincula a una preocupación más amplia: acompañar saberes que se aprenden con el cuerpo y con el tiempo, como el trabajo en hornos y tipografías, rutinas que no vienen en manuales.
—El aprendizaje es estar ahí, pasar tiempo, respetar ciertas rutinas.
En las panaderías aparecen escenas que condensan ese mundo: el Turco contaba que lo primero que se horneaba cada día, cuando el horno a leña alcanzaba su punto, eran las tortas negras.
O el recuerdo del Chato Priolo sobre el reparto en jardinera —un carruaje abierto tirado por un caballo— que recorría el pueblo y donde, en ese itinerario, la torta negra se regalaba a los chicos.
La celebración funciona como reconocimiento: distingue no solo al producto, sino a quienes sostuvieron esa práctica durante décadas. Nazareno concibe la acción como continuidad con ese gesto artesanal.
—El proyecto intenta repetir el mismo gesto que hicieron los panaderos: tomar algo que ya existe, transformarlo, darle otro valor, hacerlo con imaginación y humor.
La fiesta demuestra que la identidad es dinámica; la cultura se construye diariamente y el vínculo con la torta negra cambió desde que existe la celebración.
Desde 2012, Tapalqué organiza cada verano la Fiesta de la Torta Negra, que se celebra el primer fin de semana de enero y, en la convocatoria mencionada, tuvo lugar los días 10 y 11. La fiesta es la puesta en común de un proceso previo.
—Cuando surgió la idea, ellos se coparon— dice Nazareno Manccione—. Fue necesario el sentido del humor colectivo para llevar adelante el proyecto.
El humor actúa como clave cultural: reírse del apodo, sacarlo del lugar de descalificación y hacerlo propio. La torta negra, antes resto o lo simple que nadie elegía primero, se convierte en símbolo reivindicado.
—Ayer justo veía un capítulo de Envidiosa y la protagonista decía: “¿Viste que soy una tortita negra, la que queda ahí al final, que nadie agarra?”. Y un poco era esa la idea. Decir: bueno, sí, somos eso, pero podemos transformarlo en otra cosa.
Lo que fue burla pasa a ser afirmación. Los panaderos mayores lo vivieron con naturalidad; los más jóvenes se entusiasmaron, produjeron más, llevaron tortas a la fiesta, probaron variantes y añadieron sabores como dulce de leche o esencia de vainilla.
—Ellos lo sintieron como un homenaje— señala Manccione—. No cambiaron su trabajo diario, pero se mostraron orgullosos de ser reconocidos.
La imagen de la jardinera restaurada saliendo a la calle, las fotos frente a cada panadería y las emociones de hijas y familiares se repiten como símbolos del reconocimiento.
Los oficios se mantienen discretos; la fiesta los visibiliza. En ese gesto, Tapalqué no celebra solo una receta: celebra la manera en que se mira a sí mismo en la llanura. La torta negra deja de ser una anécdota de frontera y pasa a ser un relato compartido y en continuidad.