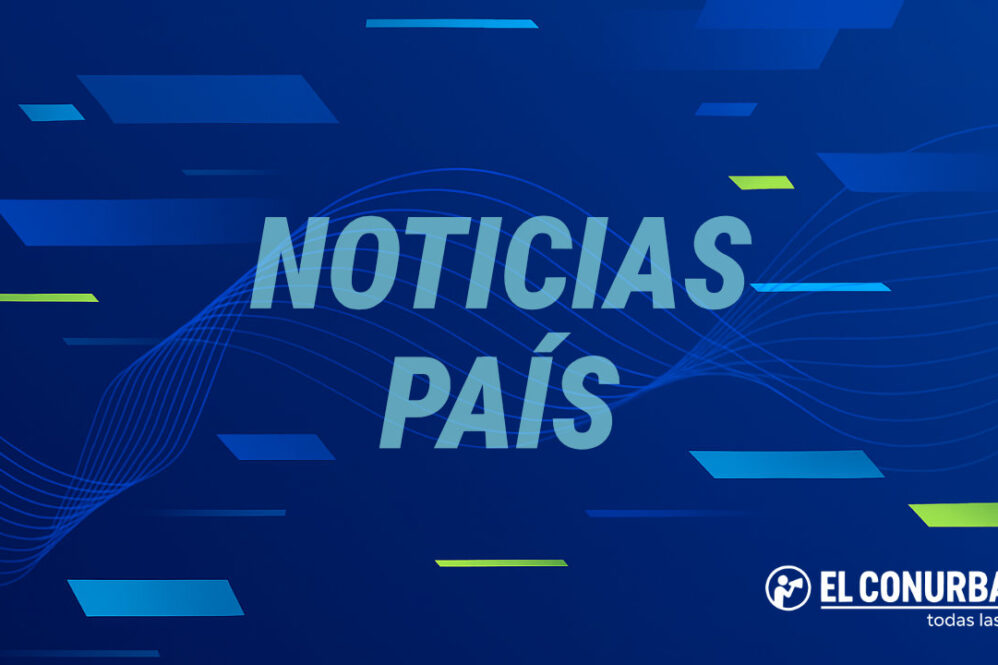¿Puede existir algo positivo en lo que llamamos «la era de Hitler»? ¿Puede que lleguemos a sentir nostalgia por ella? Esa idea aparece en La era de Hitler, un ensayo de Alec Ryrie, historiador del cristianismo, que revisa el pasado para interrogar el presente. Ryrie sostiene que, después de la Segunda Guerra Mundial, el antinazismo funcionó en Occidente como una especie de religión civil: la defensa de los derechos humanos y el recuerdo del conflicto se convirtieron en el marco moral dominante, sustituyendo en la práctica la primacía moral que antes había tenido el cristianismo. Pero, según él, ese consenso está cambiando.
Ryrie señala que hoy muchas personas mantienen alguna afiliación religiosa, aunque no con la misma intensidad con que, durante décadas, Occidente aceptó sin cuestionarlo la memoria de la Segunda Guerra Mundial como la referencia moral clave. En su ensayo escribe que el mundo occidental laico y progresista adoptó la idea de los derechos humanos como criterio universal; la «humanidad» pasó a ser la medida de todas las cosas y el recuerdo del nazismo explicó y justificó esa centralidad moral.
Ese papel central de los derechos humanos se consolidó a partir de los horrores del nazismo. Sin embargo, desde finales de los años sesenta los términos «nazi» y «fascista» han empezado a usarse con ligereza para describir comportamientos políticos o morales censurables, a menudo sin conexión real con los movimientos históricos que nombran.
¿Qué ocurre cuando esa era —ese marco moral unificado de «todos contra la maldad»— empieza a desvanecerse? Ryrie se muestra, en cierto modo, optimista.
Hablamos por videollamada; él está en Gran Bretaña.
-Es extraño pensar que pueda haber algo bueno en una «era de Hitler».
-No me refiero a que Hitler sea algo bueno, en absoluto. Lo que digo es que quizá ya no tiene sentido que estemos tan obsesionados con él como punto de referencia moral único.
-¿Qué significa hoy decir «Hitler»?
-La palabra tiene múltiples significados. Es, por un lado, un personaje histórico responsable de la guerra más sangrienta que hemos visto; por otro, es el símbolo máximo de la maldad. En los últimos años ha vuelto a ser un foco de controversia política: hay personas, pocas por ahora, que intentan reivindicar su figura no por interés histórico sino por su valor simbólico.
-¿Eso abre el camino a líderes autoritarios?
-Hay señales claras de que políticos están menos reacios a mirar hacia pasados autoritarios. Casos como Pinochet, la nostalgia por la dictadura en Brasil con Bolsonaro, o la relación ambivalente con el pasado fascista en Italia muestran que ese tabú se resiente. Antes esas figuras servían para marcar límites; ahora algunos políticos tratan de reabrir esas cuestiones. Hitler está en el centro de ese proceso simbólico. Aun así, quiero mantener una visión optimista.
-¿En qué consiste ese optimismo?
-Muchos de estos movimientos me parecen inquietantes, pero imponer tabúes y prohibir hablar de ciertos temas no ha funcionado bien. Lo importante es que ahora buscamos un nuevo consenso moral. Creo que el antiguo consenso liberal que prevaleció durante décadas tenía fallas reales; hay margen para encontrar algo mejor. Eso no implica rehabilitar a dictadores ni a regímenes autoritarios, sino reconocer que el liberalismo dominante de los últimos 40 o 50 años se estaba quedando sin respuestas.
-¿Qué relación hay entre Hitler y Jesús?
-Hitler se convirtió en un personaje tan poderoso porque, en parte, llenó un vacío dejado por la pérdida de autoridad moral del cristianismo. Tras la Segunda Guerra Mundial y los cambios de los años sesenta, el cristianismo perdió influencia moral y la narrativa de combatir el nazismo se volvió moralmente más clara y operativa. Ahora, al diluirse la centralidad de la memoria antifascista, necesitamos fuentes de valores. La derecha intenta reconectar con un cristianismo conservador y la izquierda también discute cómo reapropiarse de valores religiosos o públicos.
-Como historiador del cristianismo, ¿cómo observas ese proceso?
-En este siglo ha sido la derecha etnonacionalista la que más ha instrumentalizado la religión: Bolsonaro apoyándose en el pentecostalismo, Viktor Orbán invocando una identidad cristiana en Hungría, la retórica de Putin en Rusia, y la influencia sostenida de la derecha religiosa en Estados Unidos. Paralelamente, el cristianismo progresista perdió fuerza: hubo un fuerte cristianismo de izquierdas hasta los años setenta, pero desde entonces se ha debilitado. Esa ausencia ha dejado un espacio que la derecha ha intentado ocupar; sin embargo, la política religiosa cargada de identidad tiene límites y puede enfrentar las mismas contradicciones que afectaron al cristianismo de izquierda cuando se politizó en exceso.
-¿Cuáles son esas dificultades?
-Muchas aparecen cuando el cristianismo se reclama sólo como una identidad tribal y no como una doctrina con contenido moral. Hay muchas formas de ser cristiano; la diferencia importante está entre quienes usan la religión para definir quiénes son «nosotros» y quiénes son «los otros», y quienes buscan extraer de ella enseñanzas concretas para la vida pública. Si la religión se reduce a identidad, se corre el riesgo de usarla para excluir —por ejemplo, definiéndose ahora contra los musulmanes de la misma manera que antes se definía contra los judíos—. Ese uso tribal se vuelve problemático porque los contenidos doctrinales, cuando la gente los explora, pueden desautorizar o complicar el proyecto identitario de los políticos.
-¿Qué implicaciones tiene esto para el debate público?
-Que existe la posibilidad de una discusión real y valiosa sobre valores: personas de derecha y de izquierda podrían dialogar sobre responsabilidad, liderazgo o comunidad, y sobre internacionalismo, apertura y tolerancia. Eso sería positivo. En cambio, reclamar una identidad cristiana sin contenido moral solo produce exclusión. Además, observo en Estados Unidos cómo algunos movimientos han evitado declarar valores explícitos y han apostado por la fuerza; eso protege de la acusación de hipocresía, pero cuando los valores regresan a la conversación, la crítica se vuelve posible y cambian las reglas del juego.
Un mundo que quedó atrás
-A veces uno se pregunta en qué mundo vivirán nuestros nietos: ¿uno donde los poderosos hacen lo que quieren?
-Escribí el libro en parte para calmar ese temor. Tengo la inclinación de aferrarme a ese conjunto de valores liberales que gobernó buena parte de mi vida, pero debo admitir que ese mundo no volverá tal cual; no podemos retroceder a los años noventa. Y quizá no debamos, porque aquel marco construyó una idea limitada de lo que es el mal: concentró la definición del mal en el modelo nazi, y eso nos dejó con la tendencia a buscar enemigos externos en vez de comprender que el problema somos los humanos en conjunto. Necesitamos otro consenso porque no funcionamos bien sin valores compartidos.
-Algunos sostienen que el descontento se debe a que se fue «demasiado lejos» con el feminismo o los derechos LGTBI.
-Es interesante cómo las cuestiones de género y sexualidad han pasado a ocupar un lugar central en la mitología de la derecha: en muchos sentidos las minorías sexuales desempeñan hoy un papel similar al que tuvieron los judíos en la primera mitad del siglo XX, como chivos expiatorios fáciles de identificar. Creo que esto ocurre porque esas cuestiones marcan el contraste más visible entre la ética secular progresista que emergió tras la era antifascista y la ética cristiana tradicional. En general, la transición de una sociedad con valores cristianos a otra centrada en la oposición al nazismo fue relativamente sencilla, porque ambos sistemas coincidían en muchas cosas; pero en asuntos como género y sexualidad hay diferencias claras que se han convertido en focos de conflicto y en objetivos políticos para quienes quieren movilizar energías contra lo que consideran «el otro».