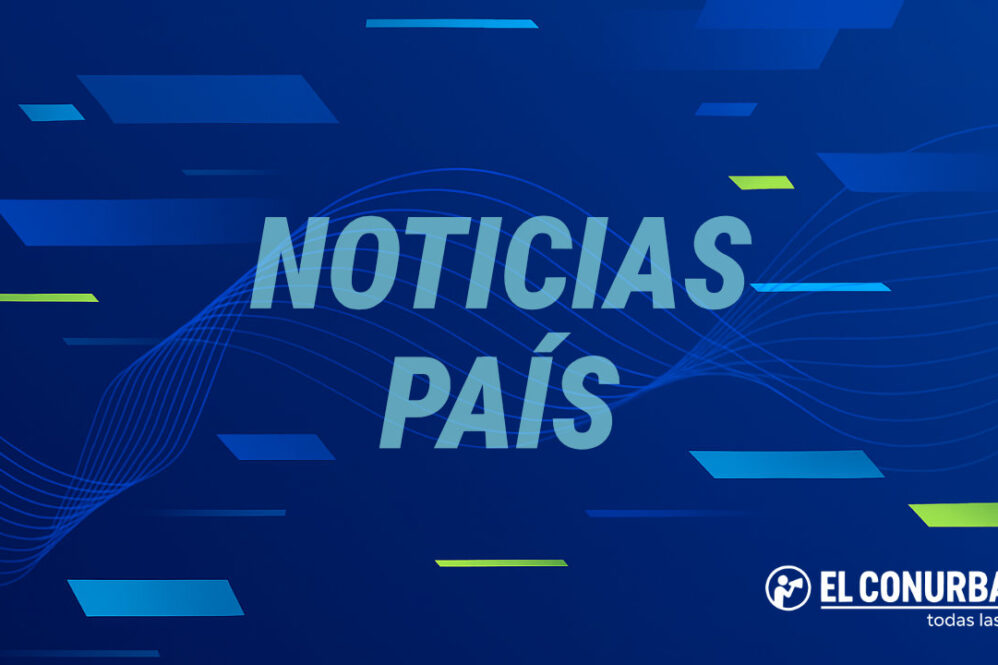A las seis de la mañana recibían pan en la panadería. Después buscaban algo comestible en el basurero y por la tarde cruzaban el monte para trabajar en una olería, donde se fabrican ladrillos y tejas. Con ese sueldo apenas compraban víveres. Samuel no tenía más de siete años y, con su hermano David, debía sostener a los nueve miembros de la familia. El frío, el calor o la lluvia no eran excusas; la verdadera violencia ocurría en la casa: su padre, en estado de ebriedad, los golpeaba y los obligaba a realizar castigos humillantes, como hacer guardia desnudos a la madrugada bajo el pretexto de “entrenarlos para la guerra”.
Samuel Oscar Florez nació el 20 de septiembre de 2005 en Virasoro, Corrientes. Cuando tenía siete años, una trabajadora social y las autoridades decidieron derivar a los siete hermanos a hogares. El ingreso al Hogar No 8 de Virasoro, lejos de ser un refugio, implicó nuevos maltratos: los cuidadores los golpeaban con cinturones y palos, les arrojaban agua caliente y los ahogaban en baldes; a las niñas las pinchaban con agujas. Según Samuel, el abuso era constante: “De las 24 horas, veinte nos maltrataban”.
Tras un cambio en la administración del hogar llegó una pareja que, aunque inicialmente aparentó mejorar la situación —los llevaba a la iglesia y la convivencia parecía distinta—, pronto repitió los castigos y las agresiones. Los maquillaban para ocultar moretones y restringían el acceso de los médicos, de modo que lo que ocurría tras las puertas del hogar permanecía oculto.
Posteriormente, por obras de remodelación, trasladaron a los niños a hogares en Santo Tomé, a sesenta kilómetros. Allí el régimen cambió: los cuidadores trabajaban por turnos de ocho horas y el trato mejoró en apariencia, pero las agresiones entre niños y los abusos continuaron. Los hermanos se desvelaban para vigilarse entre sí; no contaban con nadie más que con su familia.
En 2022 Samuel escribió una carta a la ONU denunciando los maltratos. Contó que, al atreverse a hablar con la encargada del hogar de Virasoro, llamada Sonia, no recibió ayuda y que los castigos empeoraron. Para entonces, dos de sus hermanos ya habían muerto: Claudia, a los 19 años, víctima de lupus y sin el tratamiento adecuado en el hogar; y Claudio, de 14 años, en circunstancias que aún se investigan. Samuel ya llevaba un mes con una familia adoptiva que conoció mientras estudiaba en Santo Tomé.
La muerte de Claudio, ocurrida en 2022, está investigada por el fiscal Aníbal Cazarre. La directora de los hogares de Virasoro, Sonia Prystupczuk, fue acusada por abuso de autoridad y mal desempeño; estuvo con prisión domiciliaria hace tres años y luego quedó en libertad mientras la causa avanza hacia un juicio.
Tras la adopción, la vida de Samuel cambió: en una casa de familia reaparecieron la rutina diaria fuera del hogar y el afecto. Aprendió a recibir cariño y a no tener la responsabilidad de cuidar a los demás; volvió a ser hijo. Rememora momentos felices, como el único regalo que le hizo su padre, la emoción de su hermano al subirse por primera vez a un auto y el descubrimiento de la música en la iglesia. Samuel perdonó a sus padres biológicos para poder avanzar y canta la canción «Buscando una señal», que enseñaba a sus hermanos en los hogares, con la esperanza de que su historia sirva de ejemplo y de que su hermano Josué encuentre una familia. Cree firmemente que “siempre hay una luz al final del túnel”.
—¿Cómo fue tu infancia?
—Fue una etapa muy dura. Venimos de una familia muy humilde y convivir con un padre alcohólico implicó maltrato físico y verbal para todos: hermanos y madre. La situación económica era crítica y la convivencia con mi padre fue siempre difícil.
—¿Hasta qué edad estuviste con ellos?
—Estuve hasta los siete años.
—¿Hay algún recuerdo agradable de esos siete años?
—Sí. Aunque vestíamos ropa donada o encontrada en la basura, recuerdo que un día mi padre llegó borracho, pero nos trajo una sunga a mi hermano y a mí. Para nosotros fue algo inolvidable; algo pequeño que guardamos como un recuerdo hermoso.
—¿Había comida en tu casa?
—La comida la conseguíamos mi hermano mayor, David, y yo. Todas las mañanas a las seis íbamos a una panadería donde nos daban pan y después íbamos al basurero a buscar comida. A la tarde trabajábamos en una olería. Todo lo que ganaba mi padre era para su vicio; nosotros con monedas comprábamos lo que podíamos.
—¿Qué hacía tu mamá?
—Mi mamá era ama de casa y cocinaba con mi hermana mayor, Claudia. Lo peor no era el recorrido diario para conseguir comida, sino regresar a casa y enfrentar a nuestro padre borracho. Nos hacía hacer tareas físicas humillantes y castigos crueles, como salir desnudos a la madrugada a hacer guardia, alegando que así nos “entrenaba para la guerra”.
—¿Y tus otros hermanos?
—David y yo siempre encabezábamos la búsqueda de alimento. Los demás también sufrían, pero por algún motivo mi padre se ensañaba más con nosotros, quizá porque éramos quienes nos ocupábamos de la comida.
—¿Tu madre no intervenía?
—No, también la golpeaba a ella.
—¿Alguien los rescató?
—Sí. Cuando yo cumplí siete años, una asistente social decidió que debíamos ingresar a hogares. Fuimos citados al juzgado y a pesar de que estábamos mal en casa, lloramos porque perderíamos estar todos juntos. David estaba contento porque nos dijeron que nos llevarían en auto, algo que nunca habíamos hecho.
—¿A dónde fuiste?
—Fui al Hogar No 8 con David. Claudio y Josué entraron en el hogar de al lado, y mis hermanas en otro lugar.
—¿Alguien los abrazó o cuidó?
—No; debíamos cuidarnos entre nosotros. La adaptación fue muy difícil: vivir con gente desconocida, cambios constantes del personal a cargo y un sistema que pagaba a una familia para quedarse con los chicos 24/7. Con esa modalidad llegaron los maltratos: cinturones, palos, hierro, agua caliente, ahogamientos y pinchazos con agujas. Nos ataban y castigaban durante horas. Todo eso era tortura.
—¿Hubo abuso sexual en el hogar?
—Sí, hubo casos. Nadie se animaba a hablar porque estábamos sometidos. Llegué a pensar en no seguir viviendo. Me animé a contárselo a la directora cuando buscábamos mercadería y ella no hizo nada; al contrario, los castigos empeoraron.
—¿Existía supervisión externa?
—Prácticamente no. Entrabas a un hogar y no había control; yo viví diez años en condiciones así.
—¿Cambiaron las cosas cuando entró otra pareja?
—Entró una pareja que iba a la iglesia y, al principio, todo parecía mejorar: ibamos a la iglesia, leíamos la Biblia y creímos que la etapa oscura había terminado. Con el tiempo, volvieron los castigos, las ataduras y las agresiones. Nos maquillaban para ocultar los moretones antes de ir a la iglesia.
—¿En el colegio nadie notó nada?
—No hicieron nada. Teníamos cicatrices y marcas por las agresiones y los cuidadores impedían que nos atiendan médicamente.
—¿Cómo fue el traslado a Santo Tomé?
—Por refacciones nos trasladaron a Santo Tomé. Ahí el mecanismo era distinto: los cuidadores trabajaban por turnos, lo que redujo el maltrato de parte de los encargados. Sin embargo, se produjeron abusos por parte de otros chicos que convivían en el hogar. Teníamos que cuidarnos entre nosotros, especialmente por la noche, cuando ocurrían agresiones entre residentes.
—¿Tuviste en la iglesia alguna vía de escape?
—Sí. La música en la iglesia me dio esperanza. Escuchar canciones sobre la fe y el amor me renovaba. Un grupo de Buenos Aires me regaló una raqueta de plástico con la que practicaba notas y cantaba en mi habitación; eso me ayudó a sobrellevar los malos momentos.
—¿Cómo fue que te adoptaron?
—En Santo Tomé empecé la secundaria en una escuela agrotécnica y conocí a Natalia, una mujer con la que conecté de inmediato. Ella ya tenía tres hijos. Empezaron a llevarme los fines de semana para jugar al fútbol y, con el tiempo, compartimos la vida familiar. Allí vi una guitarra y mi padre adoptivo me habló de su juventud musical, lo que me acercó a la música. Tras varias visitas, acordaron la tenencia legal porque la adopción demoraba. Finalmente, después de un tiempo, decidí que fueran mis padres.
—¿Cómo fue adaptarte a que te llamaran “mamá” y “papá”?
—En los hogares solíamos llamar “tías” a las cuidadoras; con mi familia adoptiva, cariñosamente les dije “viejita” y “viejo”, y se quedó así. Fue allí donde comprendí que tenía derechos, que podía soñar y que existían opciones distintas a la rutina del hogar.
—¿Te dejaste querer?
—Me costó porque siempre estuve en el rol de protector, pero poco a poco acepté el afecto. Aprendí a recibir ayuda y a confiar en otra gente.
—Dos de tus hermanos murieron. ¿Qué pasó?
—Claudia falleció por lupus. Aunque la enfermedad fue detectada, en el hogar no le otorgaron el tratamiento que necesitaba; una doctora que intentó ayudarla fue posteriormente prohibida de entrar al hogar. Tenía cerca de 19 años cuando murió. En febrero de 2022, encontré a Claudio muerto; dos días antes le habían retirado el celular que yo le había regalado. La causa sigue abierta y hay muchas dudas sobre lo ocurrido. Ese hecho me hundió en una depresión profunda.
—¿Cómo te afectó la muerte de Claudio?
—Caí en un pozo depresivo, tuve ansiedad y ataques de pánico. Volví al consumo de drogas para tratar de soportar el dolor. Sentía que cuando estaba solo podía morir. Mi familia adoptiva siempre me sostuvo y, cuando mi situación empeoró, me internaron en una comunidad terapéutica.
—¿Te hizo bien esa internación?
—Sí. Acepté la ayuda y fue decisiva para mi recuperación. También hice un trabajo personal importante para reconstruir mi vida.
—¿Cómo está tu familia adoptiva?
—Bien. Mis tres hermanos adoptivos me aceptaron como tal y hay mucho cariño y confianza entre nosotros. David egresó y está terminando el secundario; vive en Santo Tomé. Solo Josué sigue en un hogar y hoy tiene 16 años; hay una convocatoria pública para encontrarle una familia adoptiva.
—¿Perdonaste a tus padres biológicos?
—Sí. Aprendí que sin perdonar no se puede avanzar. Perdonar me permitió soltar cargas y seguir adelante. Los visitó: estudio música en Virasoro y voy a su casa algunos días. Los perdoné y los amo; no guardo rencor, aunque la situación económica de la familia sigue siendo precaria y mi padre aún consume alcohol con menos frecuencia y ya no agrede a mi madre.
—¿Y tus hermanos menores?
—Mi hermano más chico está bien bajo el cuidado de mi madre. Mi sueño es poder construirle una casa a mi mamá y mejorar su situación.
—¿Cómo te encontraste con tu hermana?
—La busqué en redes sociales sin éxito hasta que pude contactarla por Instagram. La vimos en un evento de la Red Argentina por la Adopción a fines del año pasado; fue un momento muy emotivo.
—¿Qué te gustaría que la gente sepa o haga?
—Invito a las personas a que consideren la adopción. Adoptar es un desafío, porque los niños y adolescentes vienen con sus heridas, pero todos merecen una familia. Me gustaría visitar hogares y contar mi historia para animar a quien duda. Mi experiencia demuestra que, con apoyo, esfuerzo y fe —a mí me ayudó la música— se puede salir adelante. Hoy me preparo en música y quiero ayudar a chicos y adolescentes para mostrarles que es posible superar la adversidad y que siempre hay una luz al final del túnel.
Si querés contar tu historia escribinos a:voces@infobae.com