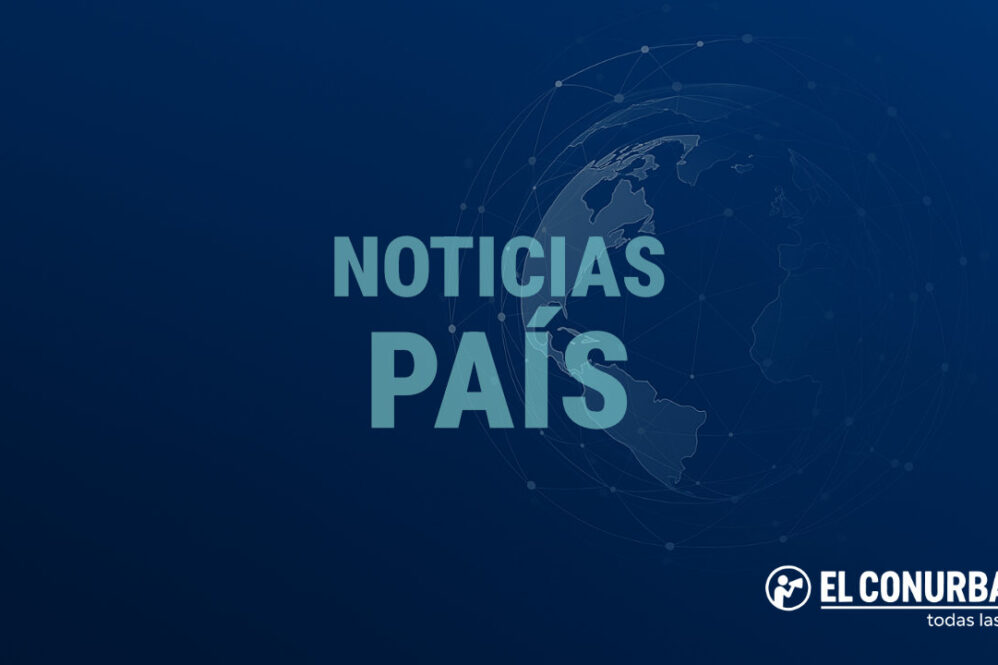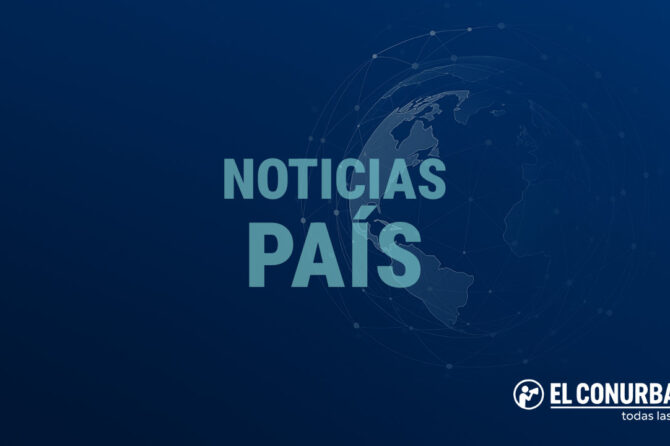La imagen describe la puerta de una escuela derribada por padres que luego agredieron a docentes, tras difundirse en redes un video de una pelea entre dos alumnas cerca del establecimiento. Las plataformas muestran esas escenas y alimentan la circulación del hecho.
En otra noticia, se informa que estudiantes celebraron el fin de curso con una pelea igualmente violenta, registrada por compañeros con teléfonos. En un caso similar en Córdoba, una persona que intervino para separar a los combatientes fue apuñalada y murió.
Este fenómeno no se limita a las escuelas: aparece también en el tránsito, por una maniobra brusca o un semáforo demorado, con peleas que son grabadas y difundidas por quienes presencian los episodios.
Con frecuencia, un roce o una discusión cotidiana deriva de forma inmediata en una escena de riesgo y, a veces, en tragedia. Los videos resultantes suelen etiquetarse y difundirse como “un día de furia”.
La violencia se ha vuelto una presencia recurrente más que una excepción; no son incidentes aislados sino indicios de una modalidad de convivencia —o de comunicación— basada en la agresión en lugar del diálogo.
Se registra en múltiples espacios: tránsito, filas en comercios, escuelas, transporte público, aeropuertos, entre otros.
Además, estos hechos se reproducen, se comparten y se comentan: muchos los condenan, pero en algunos grupos se celebran y se validan como respuestas “justas” ante situaciones consideradas injustas, transformando la violencia en sustituto de la justicia.
Así, la furia dejó de ser un desborde privado y se instaló en muchos ámbitos como el idioma por defecto de la vida pública.
Para entender por qué ocurre esto, la neurociencia ofrece una explicación clara: una pequeña estructura del lóbulo temporal, la amígdala, detecta una amenaza real o percibida y activa el hipotálamo y el sistema nervioso autónomo.
Como respuesta, el corazón acelera, sube la presión arterial, la respiración se agita y los músculos se tensan. Es una reacción programada para la supervivencia: correr, huir o atacar.
En condiciones normales, la corteza prefrontal permite contextualizar la situación, evaluar si la amenaza es real y anticipar consecuencias de distintas respuestas.
Ese control es instantáneo pero vulnerable: si los mecanismos primarios predominan, la conciencia se reduce y la evaluación racional desaparece, dejando paso al sistema básico de supervivencia.
En ese momento la ofensa ocupa toda la atención y la capacidad de inhibir impulsos se debilita.
En el mejor de los casos, el ciclo es breve: la descarga emocional culmina con un insulto o un episodio que la corteza frontal regula y el organismo vuelve a la calma.
Sin embargo, la vida cotidiana actual está marcada por estrés y frustraciones crónicas que mantienen las alarmas de amenaza encendidas de forma constante.
Factores como la precariedad económica, empleos inestables, transporte deficiente, burocracia, ruido, inseguridad y discursos incendiarios funcionan como microtraumas acumulativos que mantienen el sistema en alerta permanente.
Este estado reduce el umbral para reaccionar con violencia y hace que un desencadenante menor provoque una descarga. El tránsito es un ejemplo claro: la “furia al volante” o “road rage” se estudia como fenómeno propio.
Conducción agresiva y accidentes son cada vez más comunes; la necesidad de intervenciones de emergencia en autopistas se ha vuelto algo cotidiano.
Una revisión reciente muestra que la conducción agresiva se asocia a rasgos como impulsividad, búsqueda de sensaciones, hostilidad y baja capacidad de autorregulación frontal.
En términos simples, el sistema está predispuesto a descargar; solo falta un estímulo que, aun si no es significativo, sea suficiente para ese umbral reducido.
Informes recientes indican que, en Estados Unidos, el 96% de los conductores reconoce haber mostrado conductas agresivas al volante en el último año, y un 11% admite haber ido más allá con persecuciones, frenadas bruscas o confrontaciones físicas.
Si se extrapolan esos porcentajes, se evidencia la magnitud de una “sociedad de la furia” que reproduce el mismo patrón en otros escenarios: comercios, donde empleados mal remunerados enfrentan clientes exigentes; escuelas, donde docentes lidian con padres confrontativos; y redes sociales, que premian reacciones extremas por encima de argumentos.
Cualquier espacio puede convertirse en un terreno para descargar frustraciones. El sistema de alerta, orientado a la supervivencia, opera muchas veces desde el temor y la demostración de peligrosidad puede percibirse como modo de defensa.
En lo cultural se ven expresiones tribales de esta dinámica: el ritual agresivo en el deporte o las peleas entre hinchas muestran cómo la pertenencia se mide por la ferocidad demostrada.
En el reino animal, ladridos o exhibiciones amenazantes funcionan para intimidar y alejar al agresor. Para algunas personas, la furia también sirve para recuperar respeto cuando otras vías han fallado.
Detrás de muchos episodios de violencia cotidiana existe una historia de frustración acumulada.
Además, la furia es contagiosa: imitar explosiones y verlas premiadas en redes refuerza un modelo de conducta válido y eficaz, lo que incentiva su repetición.
Si quien grita “gana” la discusión, si el que insulta obtiene soluciones, si el político o comunicador que grita acapara la atención, el mensaje implícito es que la agresión funciona. Los “likes” y el rating refuerzan ese circuito.
Los espectadores también resultan afectados: el testigo de violencia desarrolla síntomas de trauma secundario (hipervigilancia, evitación, tensión muscular, problemas de sueño) y se cierra un ciclo que alimenta más alerta y potenciales descargas futuras.
Así, la salud mental de una comunidad queda comprometida: una sociedad expuesta continuamente a episodios de furia vive a la espera del próximo estallido.
El sistema nervioso permanece activado y eso conlleva consecuencias en la población: irritabilidad, ansiedad, consumo de sustancias y aumento de enfermedades cardiovasculares, entre otras.
A nivel individual, explosiones frecuentes de ira pueden ser señales de trastornos subyacentes: depresión con irritabilidad, trastorno por estrés postraumático, consumo problemático de sustancias, algunos trastornos de personalidad o deterioro neurocognitivo.
A nivel colectivo, se observa un estado de ánimo social alterado: irritación persistente, polarización, baja tolerancia a la frustración y adicción a la indignación mediática.
El problema no es que la gente se enoje —la ira es una emoción legítima— sino que en muchos casos no exista otro lenguaje para expresar el malestar. Cualquier intento de desactivar la descarga es percibido a menudo como una agresión.
Quien impide la expresión violenta puede ser visto como agresor, y así se promueven respuestas cortas y estigmatizantes que equivalen a nuevos actos de violencia discursiva.
No hay soluciones mágicas, pero existen niveles de intervención posibles. En el ámbito individual, aprender a reconocer señales tempranas de escalada (tensión en la mandíbula, enrojecimiento, respiración acelerada, urgencia por responder) permite actuar antes de perder el control.
Recursos sencillos pueden ayudar: retrasar la respuesta unos segundos, alejarse físicamente, contar respiraciones o detenerse en el tránsito. Esas acciones pueden evitar que la tensión se convierta en violencia.
En el plano social e institucional son necesarias medidas que reduzcan la irritación cotidiana: mejorar el transporte público, simplificar trámites y reducir la burocracia, entre otras políticas que exigen voluntad política y cambios estructurales.
El plano cultural es quizá el más complejo: la atención se capta con enojo y violencia, y los contenidos que muestran peleas o gritos aseguran engagement. Eso instala la idea de que la furia es la manera efectiva de existir en público.
Existe el riesgo de medicalizar las emociones si se las considera sólo patologías, pero tampoco sería deseable una sociedad sin capacidad de ira. La meta es contextualizarla y usarla de forma no destructiva: que el enojo pueda abrir diálogo, no quemar puentes.
El objetivo es que la ira sea una emoción entre otras, no el idioma público dominante. Que un “día de furia” vuelva a ser un episodio excepcional que alarma, no un formato cotidiano o una justificación aceptable.
Esos cambios, aunque colectivos y culturales, empiezan por decisiones personales: responder sin humillar, no compartir videos de estallidos como entretenimiento, no legitimar a quien solo sabe gritar ni justificar la violencia bajo ninguna excusa.
La buena noticia es que el sistema nervioso es plástico: es posible reconectar circuitos y cultivar formas más sanas de manejar las emociones. No hay pastillas milagrosas, sino pequeños cambios diarios que, acumulados, permiten sanar individual y socialmente.
* El doctor Enrique De Rosa Alabaster se especializa en temas de salud mental. Es médico psiquiatra, neurólogo, sexólogo y médico legista