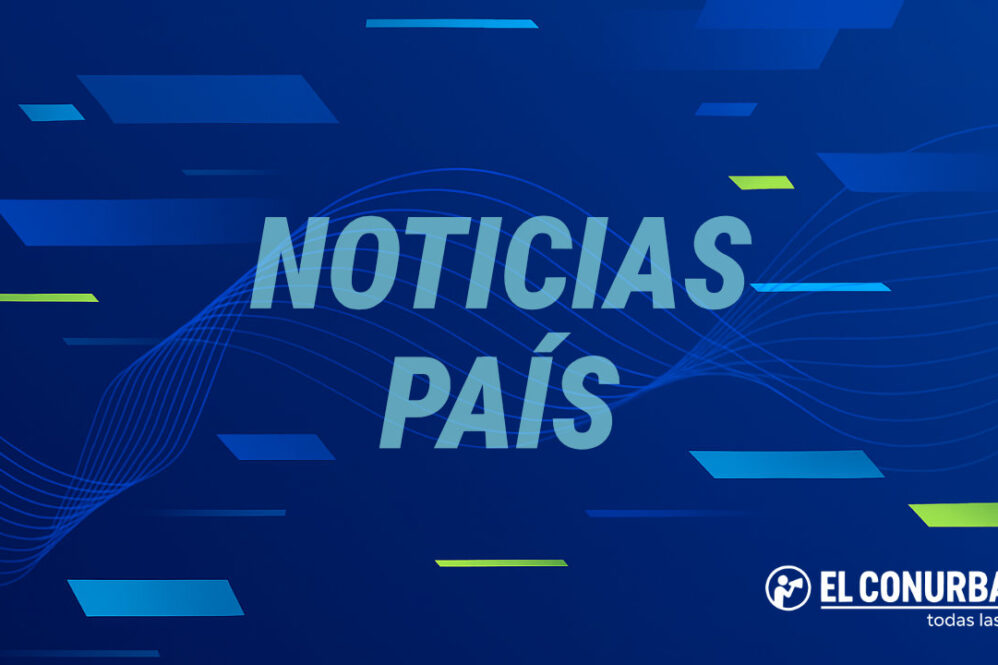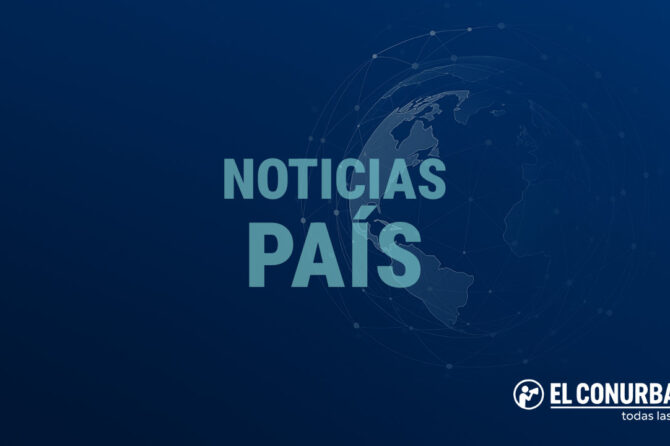Vía Tres Arroyos presenta una nueva entrega de Pinceladas literarias, la sección a cargo de Valentina Pereyra. En esta ocasión, un cuento de Analía M. Angeli.
La casita de la playa
Coral se despertaba sobresaltada, sudada y con una punzada en el pecho: un sueño recurrente la acechaba desde hacía meses. En él estaba en una casa de madera blanca, elevada sobre pilares, situada sobre una duna frente a una playa de arena fina. Desde la terraza y su gran ventanal veía el mar al atardecer, un horizonte teñido de naranjas intensos. El oleaje entraba y retrocedía dejando manchas oscuras sobre la arena; el viento levantaba ráfagas frías y arena que le golpeaba la cara. Voces llegaban desde algún lugar: un hombre que suplicaba “María, no lo hagas”, “María, no me dejes, por favor”. Un olor penetrante a lavanda la sofocaba. Cada vez que despertaba, el sueño terminaba igual.
El sueño comenzó cuando Coral tenía alrededor de once o doce años y con los años las imágenes se hicieron más precisas. Guardó el tema en secreto: no lo contó ni en terapia. Cambió de psicóloga varias veces porque sus abuelos opinaban que ninguna la ayudaba. Esa ausencia de respuestas le dejó la sensación de tener un mar interior calmo en la superficie y un monstruo oscuro moviéndose en las profundidades. Su cuaderno íntimo repetía la misma pregunta escrita en distintas tipografías: ¿Dónde está el monstruo?
Al terminar la universidad viajó al sur para despejarse. Un compañero la convenció de conocer Rada Tilly, cerca de Comodoro Rivadavia. Pasó días de playa con amigos, disfrutando del pueblo y de las noches ventosas en la arena. Una tarde, al ver un atardecer anaranjado, el sueño, que no la visitaba desde hacía tiempo, regresó. Se apartó de sus amigos, se dejó arrullar por el mar y sintió una mano en el hombro; al abrir los ojos vio a una mujer de mediana edad que la miraba y le dijo, con voz quebrada: “María, volviste”. Coral se asustó, negó llamarse María y se alejó.
Esa noche el sueño volvió con intensidad. Al amanecer salió a caminar sola por la playa, siguiendo la huella de la bajamar. A pesar del frío, notaba que algo en su interior hervía: la aparición de la mujer había removido algo dormido. Corazón apretado, recuerdos y la pregunta sobre el monstruo la empujaron a seguir caminando hasta quedarse sin casas a la vista: un paisaje agreste de dunas que, sin embargo, le resultaba familiar. Al subir una duna vio algo brillando: la casita de madera del sueño, con su ventanal y terraza, aunque estaba abandonada y con la pintura descascarada.
Subió la escalera y encontró el lugar en ruinas: vidrios rotos, postigos golpeando, muebles cubiertos de sábanas endurecidas por la sal. El ventanal no cedía, pero una puerta lateral se abrió cuando consiguió manipular el picaporte desde adentro, tras una cortante exploración entre los vidrios. Entró con miedo y avanzó despacio. El interior mostraba restos de incendio: paredes tiznadas, velas derretidas, la cama pequeña con el respaldo quemado. En el piso había cenizas y una mantita blanca —la misma que recordaba de niña— asomaba por debajo de sus pies. Al acercarla a la nariz el olor le removió algo profundo y empezó a llorar sin poder contenerse.
Los recuerdos se hicieron claros: aquello que había tomado por sueño eran memorias enterradas. Cuando ella era pequeña, su mamá la arropaba con su mantita y dejaba una vela de lavanda encendida. Una noche escuchó una pelea; tomó la mantita y salió a averiguar. Vio a su madre empujando a su padre y salir corriendo hacia la playa. Su padre bajó a la terraza tomándose el pecho y, al descender hacia la playa, gritó: “María, no me dejes, por favor”. Desde el ventanal la niña alcanzó a ver el vestido de su madre volando camino al mar. Asustada, regresó corriendo a su habitación y se metió bajo las frazadas; la vela cayó y prendió las cortinas. El recuerdo siguiente se apagó bajo las cobijas: no supo cómo sobrevivió. Tiempo después alguien debió avisar a la policía y la rescataron, aunque ese detalle permaneció fragmentado en su memoria.
De mayor, sus abuelos maternos le dijeron que sus padres habían muerto en un accidente y por eso la criaron ellos. Las respuestas fueron siempre evasivas; ni siquiera supo dónde estaban enterrados. Una vez, por curiosidad, revisó en secreto un cajón de sus abuelos y halló una foto con una esquina chamuscada: detrás estaba escrito parcialmente el nombre de sus padres: “…Fernanda y Ariel – … de enero de 1995.” Aquella imagen a medio quemar le permitió reconstruir algo de su historia. La verdad, al fin, emergió: los recuerdos que ella llamaba monstruo no eran una amenaza sobrenatural, sino la memoria de una tragedia infantil que estuvo oculta hasta que la casita y la mantita devolvieron las piezas perdidas.
Sobre la autora
Analía M. Angeli vive en Vicuña Mackenna, Córdoba. Su familia está compuesta por las personas que ama: su hija, amigos y parientes cercanos. Es profesora de enseñanza primaria y actualmente participa en la gestión de una escuela, acompañando a niños en su trayectoria durante la infancia. Le gusta leer y escribir; la escritura le resulta un sostén. Participa en el Taller de Literatura “Claraboya”, donde encuentra gratificación y crecimiento. Le alegra poder compartir ahora parte de su mundo con más lectores.