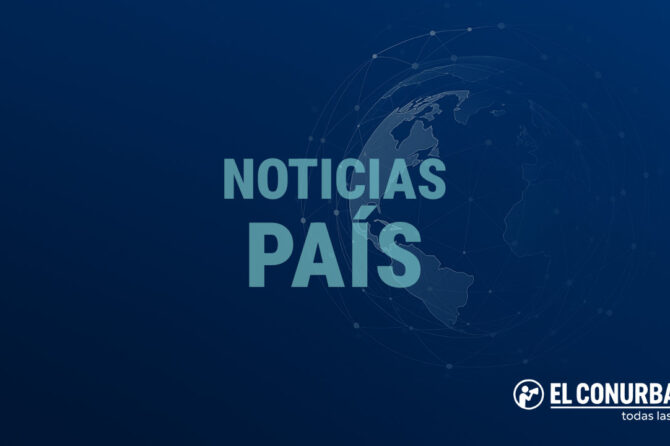Tomé plena conciencia de la importancia clínica de la vergüenza en la atención de niñas, niños y adolescentes hace más de diez años, al leer “Morirse de vergüenza” de Boris Cyrulnik.
Esa lectura articuló algo que ya observaba en la práctica clínica y me devolvió recuerdos personales sobre cómo la vergüenza me afectó en la infancia, permitiéndome reconocerla en mis pacientes. En consultas con menores son comunes relatos marcados por la vergüenza y, en ocasiones, su ausencia es en sí misma significativa.
La vergüenza se instala tempranamente, cuando empezamos a pensarnos desde la mirada del otro. Ese desplazamiento del centro propio —ya no solo soy lo que siento sino también lo que imagino que otros perciben de mí— forma parte de la constitución subjetiva.
Puede activarse por gestos, palabras o incluso pensamientos: una corrección pública, una risa, una comparación o una fantasía mínima para un adulto puede significar una condena para un niño.
A diferencia del miedo o de la ira, la vergüenza es un afecto íntimo que encoge la mirada, el cuerpo y la voz; obliga a una confesión silenciosa, “sí, fui yo”, y tiende a ocultar al sujeto.
Freud, en el “Manuscrito K”, la definió señalando el reproche interno ligado al temor de que otros lo conozcan: por eso sentimos vergüenza frente a otros.
El hecho que provoca vergüenza puede ser real o imaginario: uno puede creer que otros piensan algo sobre nosotros aunque ni siquiera nos noten. Recuerdo un adolescente de casi dos metros que evitaba las fiestas por creer que la gente pensaría “qué le pasa a este pibe tan alto”.
La vergüenza indica un instante psíquico en que algo íntimo queda expuesto sin protección; hiere no solo por lo ocurrido sino por la sensación de quedar totalmente a la vista y juzgado.
En ese momento, el otro deja de ser interlocutor y se convierte en una mirada que reduce al sujeto a lo que se ve, provocando sentimientos de indignidad.
Se genera una satisfacción inconsciente particular, no placentera sino fija, que atrapa al sujeto en una escena de exposición e ignominia.
Por eso la vergüenza no suele ceder con explicaciones o consuelos: no es tanto entender lo sucedido como desapegarse de la mirada que quedó adherida.
Fisiológicamente, activa circuitos de estrés social: el sistema nervioso autónomo se desajusta, hay vasodilatación facial y rubor, y el cuerpo tiende a retraerse para intentar desaparecer.
Recuerdo en quinto grado haber escrito una nota sobre la maestra y, tras una fuerte reprimenda pública en la que ella compartió tragedias personales, mi vergüenza se amplificó hasta sentirme hundida dentro del pupitre. Pedí cambiar de turno para no volver a la escuela; más tarde entendí que la maestra había descargado su propia vergüenza sobre una niña de diez años.
La vergüenza no envejece: se reactualiza en distintos contextos como la escuela, el cuerpo y la exposición social. Aunque cambien los escenarios, la lógica de fijación persiste.
Cada vez que alguien se siente leído o inadecuado, la escena vergonzante retorna no solo como recuerdo, sino como una posición: estar avergonzado.
Annie Ernaux, en “La vergüenza”, narra cómo a los doce años una escena familiar la marcó y cómo esa vergüenza la acompañó toda la vida, extendiéndose al origen social, al cuerpo, al lenguaje y a las normas morales del entorno.
En la clínica esa repetición aparece en niños mudos por escenas vergonzantes, en adolescentes que se ocultan tras el humor o la agresividad, y en cuerpos cubiertos o filtrados por pantallas. Actualmente, mostrarse sin filtros también puede vivirse como vergüenza.
Las formas de vergüenza son diversas: pueden surgir tras traumas como la violencia sexual, por errores o por desigualdades de poder, como en el caso de una autoridad que humilla.
La vergüenza se aprende y se sufre en contextos de pobreza, discriminación y humillación cotidiana. Algunas infancias crecen sintiendo que deben pedir perdón por existir o que deben esconderse: en esos casos la vergüenza es social y se vive como una pesadilla diaria (por pedir fiado, por no tener útiles, regalos o ropa adecuada).
Un reel reciente muestra a un niño pequeño, cargando bolsas pesadas, que al ser preguntado se quiebra en la voz y se tapa el rostro para ocultar su vergüenza. La escena denuncia la precariedad pero también la violencia de hacer visible el sufrimiento infantil para consumo en redes, práctica humillante que merece condena.
No obstante, la vergüenza es un afecto inevitable: forma parte del proceso por el que niñas y niños dejan de ser el centro absoluto de sí y existen en relación con otros. No es realista imaginar una infancia sin conflictos o sin exposiciones a la mirada ajena.
Lo que sí es evitable y dañino es avergonzar deliberadamente. Usar la vergüenza como herramienta educativa, disciplinaria o de entretenimiento —exponer, ridiculizar, humillar, comparar públicamente— no educa: daña y puede moldear identidades a largo plazo.
Avergonzar no enseña responsabilidad; enseña a esconderse. En la infancia puede expresarse en inhibición, angustia o evitación, aunque a veces quede silenciosamente archivada.
Acompañar la vergüenza requiere que los adultos trabajen su propia vergüenza, en una cultura que suele exigir solo emociones positivas. Sostener a un niño en su vergüenza implica ayudarlo a ponerlo en palabras, procesarlo y evitar que se adhiera a su identidad.
De esa manera la vergüenza puede ser transitada sin cerrar la palabra ni el deseo, evitando que se convierta en una marca que organice modos de ser y estar en el mundo.
No hay recetas milagrosas, pero existe una responsabilidad adulta clara: no convertir un momento de fragilidad en una condena.
Sonia Almada es Licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, Magíster Internacional en Derechos Humanos para la mujer y el niño, violencia de género e intrafamiliar (UNESCO) y especialista en infancias y juventudes en Latinoamérica (CLACSO). Fundó en 2003 la asociación civil Aralma, que trabaja para erradicar violencias hacia infancias y juventudes y familias. Es autora de los libros La niña deshilachada, Me gusta como soy, La niña del campanario y Huérfanos atravesados por el femicidio.