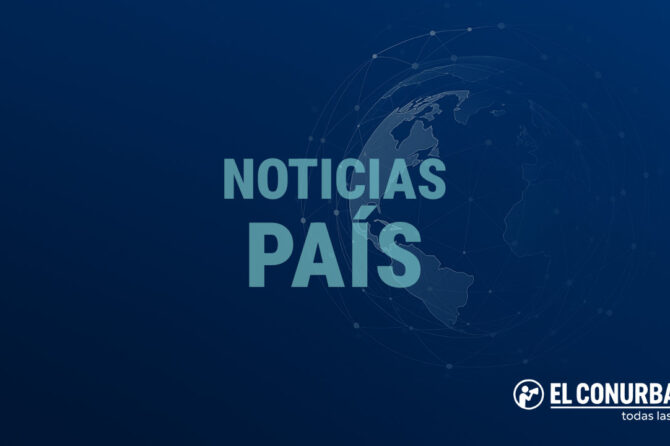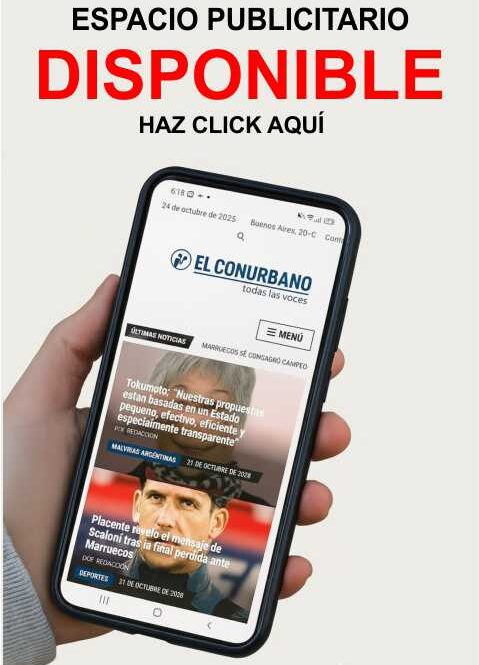La Londres de la posguerra no parecía el escenario ideal para una revolución en la medicina: racionamiento, reconstrucción y la Guerra Fría centraban la atención en controlar infecciones y atender heridas.
Sin embargo, allí Jeremiah Noah Morris observó algo decisivo para la relación entre cuerpo y salud: quienes se movían más presentaban menor mortalidad por enfermedades cardiovasculares.
Morris, médico y epidemiólogo del Medical Research Council, no llegó a esa conclusión en un laboratorio sino en la calle: comparó a conductores de autobuses de dos pisos, que pasaban largas horas sentados, con inspectores que subían y bajaban escaleras durante su jornada.
Los resultados fueron claros: los trabajadores más activos tenían menor incidencia de enfermedad coronaria y mayor expectativa de vida. El estudio se publicó en 1953 en The Lancet y dio inicio a la epidemiología de la actividad física.
Ese hallazgo —que con el tiempo llevó a que llamaran a Morris “el hombre que descubrió el ejercicio”— tardó en imponerse en la comunidad científica: la hipótesis parecía demasiado simple, centrada en algo cotidiano como moverse en lugar de en fármacos o intervenciones complejas.
Siete décadas después, la idea reaparece en otro contexto y cerca de una pileta de waterpolo: Carlos Vozzi, cardiólogo argentino jubilado, retoma el legado de Morris desde la práctica clínica, la investigación filosófica y la competición como waterpolista senior en torneos internacionales.
Para Vozzi, el punto de inflexión sigue siendo clave: Morris observó la vida real y concluyó una idea esencial —quien se mueve se enferma más tarde—.
El valor del hallazgo, en su lectura, no estuvo solo en la comparación empírica sino en el cambio de paradigma: la actividad física no tiene que ser necesariamente un deporte competitivo ni una búsqueda de rendimiento, sino una herramienta de cuidado y equilibrio.
Desde esa perspectiva, el movimiento debe exigir algo al cuerpo pero no causar dolor; ese umbral marca la diferencia entre ejercicio útil y ejercicio punitivo.
Vozzi distingue con claridad tres conceptos: actividad física, ejercicio y deporte. La actividad física incluye cualquier movimiento cotidiano.
El ejercicio implica planificación y repetición; el deporte añade reglas, competencia y entrenamiento. Esa distinción no es teórica: condiciona riesgos, beneficios y formas de cuidado.
En su práctica clínica, Vozzi enfatiza que la actividad debe diseñarse de manera individual, porque cada cuerpo tiene una historia: hábitos, lesiones, enfermedades previas, deseos y límites.
En las personas mayores esa diferenciación se vuelve central: el deporte resulta más exigente después de los 50, de los 60 y, en su caso, después de los 70, por lo que es necesario moldearlo según la capacidad física, mental y la integración social del deportista.
No se trata de aplicar esquemas generales, sino de ajustar la práctica a cada biografía corporal: un diseño a medida en lugar de una estandarización que ignore la individualidad de quien practica.
Por eso rechaza programas uniformes que no consideran particularidades biológicas, psicológicas y sociales; propone evaluaciones funcionales periódicas y un acompañamiento médico continuo.
Esta mirada dialoga directamente con el descubrimiento de Morris: no siempre es necesario el deporte competitivo para proteger el corazón; el movimiento habitual puede alcanzar. Vozzi actualiza esa premisa en un contexto marcado por el sedentarismo, la sobreexigencia física y la cultura del rendimiento.
Mientras Morris trabajó con grandes poblaciones y estadísticas, Vozzi lo hace con personas concretas: donde uno midió riesgos relativos, el otro observa trayectorias vitales. Ambos coinciden en que el ejercicio no debe ser heroico ni doloroso para ser beneficioso; debe ser sostenido, posible y cuidado.
La experiencia deportiva ocupa un lugar relevante en la vida de Vozzi: como jugador de waterpolo en categorías máster integró equipos argentinos y compitió en campeonatos internacionales.
Hace algunos meses, tras participar en el Campeonato Mundial de Singapur, su historia fue contada en Infobae.
Para él, esa práctica no es nostalgia sino una forma activa de vivir el presente —tiene 74 años—; el deporte se transforma en integración social, identidad y continuidad vital más que en rivalidad.
Morris también mantuvo una vida activa en edades avanzadas: caminaba, nadaba y entrenaba con regularidad, y sus últimos trabajos se centraron en actividad física y envejecimiento saludable, mostrando coherencia entre teoría y práctica.
Ampliando su mirada, Morris fue más allá del vínculo entre trabajo y enfermedad coronaria. En una época en que el ejercicio se justificaba por razones laborales, militares o deportivas, sostuvo que el movimiento debía pensarse como una herramienta central de salud pública.
También cambió sus hábitos: dejó de fumar tras conocer los estudios de Richard Doll sobre tabaquismo y cáncer, y adoptó la caminata regular como práctica cotidiana. En las décadas de 1960 y 1970 advirtió que las sociedades occidentales, por primera vez en la historia, necesitarían “hacer ejercicio” para mantenerse sanas.
Caminaba largas distancias cuando aún era una rareza, defendía el valor psicológico y social de caminar y llegó a definir el ejercicio como “la mejor inversión en salud pública”, una idea que décadas después comenzó a reflejarse en políticas y recomendaciones sistemáticas.
El cruce entre Morris y Vozzi es tanto académico como conceptual: uno inauguró una evidencia científica y el otro la traduce en su vida cotidiana. Los dos trazan la misma línea: el cuerpo humano necesita movimiento, pero también cuidado; no se trata de sumar exigencias sino de sostener una relación equilibrada con el propio cuerpo a lo largo del tiempo.
En un contexto de mayor longevidad y de persistencia de enfermedades crónicas, la observación de Morris y la práctica de Vozzi convergen en una advertencia clara: moverse importa, pero la forma de hacerlo puede marcar la diferencia entre beneficio y daño.